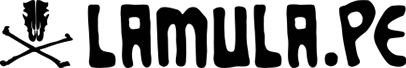El Acuerdo Climático de Le Bourget: Callejón sin Salida
#DARenCOP21
Los hangares de un antiguo aeropuerto de París son testigos de las negociaciones climáticas más importantes en el mundo, y hoy viernes 4 de diciembre será un día de definiciones en la COP21. No obstante, todo hace pensar que las fuerzas conservadoras en el mundo son las que van ganando terreno.
Ayer, a las 8:00 am, un nuevo texto compilado apareció. Sin embargo, unas horas después, los co-facilitadores presentaron una nueva propuesta de texto en la que fueron eliminadas las referencias a la “integridad y resiliencia de los ecosistemas naturales” en el preámbulo, los Artículos 2 y 2bis, así como las referencias a derechos humanos, que fueron trasladadas del Artículo 2 al preámbulo, es decir, a la sección no vinculante del acuerdo.
Sobre este nuevo documento se inició una nueva ronda de negociaciones. Inmediatamente, redes de sociedad civil de todo el mundo (CAN-Internacional, CAN-LA, REDD+ Safeguards Working Group, GFLAC, entre otras) concertaron reuniones bilaterales para buscar apoyar a los países a revertir estas modificaciones. Filipinas fue el primer Estado en proponer la reintegración de la mención a “Ecosistemas” en el preámbulo. Hoy, mientras continúan las tensiones entre las partes y la sociedad civil, Turquía ha propuesto regresar la mención a “resiliencia de los ecosistemas” en la parte vinculante del acuerdo, recibiendo el apoyo de los países del Foro de Vulnerabilidad Climática a través del representante de Tuvalú.
En el transcurso de las negociaciones se han observado dos posiciones. Por un lado, delegaciones como las de Filipinas, Costa Rica, y Tuvalú, que respaldan las posiciones más avanzadas de la sociedad civil, y por el otro a aquellas que quieren incluir en el texto cláusulas corsé. Es claro que las fuerzas del mercado detrás de los Estados emisores exigen la autoregulación como único mecanismo aceptable para luchar contra el cambio climático.
Los gobiernos a Latinoamérica, entre ellos el Perú, hacen su parte tratando de devolver a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas al polémico Artículo 2 de la parte de vinculante del acuerdo. El Perú viene cumpliendo su papel, facilitando espacios de encuentro entre posiciones contrapuestas, aunque en este punto de las discusiones, es claro que buscan lograr acuerdos más progresistas a través de una estrategia diplomática entre diferentes grupos de negociación.
INDC Contribuciones Nacionales y Fiscalización Climática
Otros de los temas que más preocupan es el sistema de gobernanza del plan B ante un posible fracaso de las negociaciones. Nacidas de Varsovia, las INDC o las Contribuciones Nacionales al Cambio Climático, son el otro camino unilateral y novedoso por el cual los países “voluntariamente” se comprometen a medidas de mitigación y adaptación climática. En estos días, la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático expuso un análisis de 150 INDCs que fueron presentadas de las 180 que se tienen a la fecha (solo 12 países no han presentado sus INDCs, entre ellos, Nicaragua, Panamá y Venezuela).
Por su lado, algunos grupos de sociedad civil están presentando algunas conclusiones al proceso de elaboración de las INDC en este 2015. Lo cierto es que el diálogo realizado por gobiernos y sociedad civil en pos de la construcción de estas obligaciones nacionales fue insuficiente para llegar a un compromiso al 2030 de reducir la curva de aumento de temperatura de 2 º C. La Plataforma Latinoamericana de Cambio Climático advirtió que en países como Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia e incluso Costa Rica viven una dualidad discursiva. Por un lado, estos países de América Latina muestran posiciones muy progresistas en las negociaciones climáticas, como ocurre con Ecuador y Bolivia y su propuesta de un Tribunal de Justicia Climática, y por otro lado, a nivel nacional, profundizan el modelo extractivista, dependiente del consumo de combustibles fósiles, debilitando los estándares ambientales y sociales, un tema medular que el Artículo 2 de la futura Convención, podría contrarrestar.
Una posible solución que presenta los grupos de sociedad civil en la región, como CAN-LA, GFLAC o la Plataforma, es la creación de un Observatorio Climático Regional de las INDCs, una metodología, instrumento y campaña de incidencia que permita seguir paso a paso los compromisos climáticos y hacer incidencia para corregir las acciones del Estado en este proceso.
¿Las energías renovables son poco importantes para la región?
En los temas de fondo, las INDCs de 103 países han mencionado incrementar y fortalecer las energías renovables como un mecanismo contra el cambio climático. En Sudamérica, excepto Venezuela, todos han asumido un compromiso de este tipo. A nivel global, han sido invertidos cerca de 270.2 billones de dólares en energías renovables. Esta inversión en energías renovables ha generado nuevos mercados, creado puestos de trabajo para 7.7 millones de personas, así como contribuir a la sostenibilidad de las ciudades.
Pero aún es poco en comparación con los subsidios públicos otorgados a los combustibles fósiles. Asimismo, aún es muy lenta la inserción de las energías renovables en las políticas nacionales y el consumo de los mercados. A nivel global, sólo 71 países cuantificaron sus metas en energías renovables y sólo ocho mencionaron la descarbonización y consumo de energía renovable a un 100% al 2050.
Un reto más alto es mejorar los sistemas de transporte público y privado, la integralidad de la generación de la energía en un sistema de aprovisionamiento permanente. Aún quedan retos, temas como mayor inversión en infraestructura, el tiempo de implementación de un sistema mixto de generación de energía, el alcance y autonomía del consumo de energías renovables a nivel local, una clara política climática de reducción de gases de efecto invernadero o de reducir a 1.5 º C la temperatura, un planeamiento energético vinculante para promover estas fuentes y la reducción de su costos son algunas de las propuestas de la Campaña 100% Energías Renovables impulsadas por Think Tanks europeos.
Esto convendría a los países latinoamericanos que tienen mega ciudades en donde los sistemas de distribución de energía son cada vez más ineficientes. Pensar en un sistema mixto de energía, con subsidio público y que permita al mercado incluir distintos valores y aplicaciones de la energía eléctrica, de consumo industrial o hasta extractivo, puede ser una solución a mediano plazo para incorporar a más consumidores al sistema eléctrico nacional o pensar vender energía eléctrica a otros países. La falta de una política pública bajo principios rectores, podría hacer modelar un sistema de consumo de energía eléctrica proveniente de renovables, especialmente para el sector doméstico.
Es claro que ciudades como Lima podrían beneficiarse de un transporte público proveniente de energías renovables y una focalización de la generación y distribución de la energía en los distritos de Lima. Lamentablemente, con las últimas medidas legislativas donde ha sido eliminada la priorización legal administrativa para los proyectos de generación de energía eléctrica provenientes de energías renovables no convencionales (eólica, solar, etc) por proyectos eléctricos tradicionales (como serían Pakitzapango, Inambari, etc.).
Las propuestas climáticas del Perú ante la Convención se han centrado correctamente en reducir nuestra tasa de deforestación en los bosques amazónicos, sin embargo, los drivers de los mismos, se nos escapan de las manos.
Síguenos en:
Facebook de DAR: http://on.fb.me/1MZKGcF
Twitter de DAR: http://bit.ly/1lqojWK